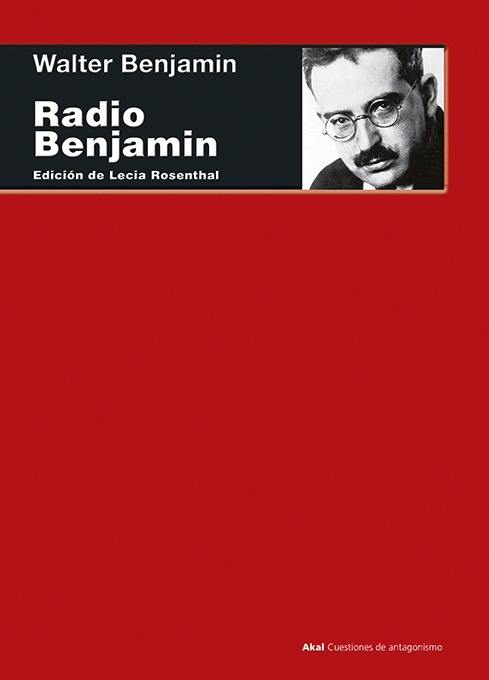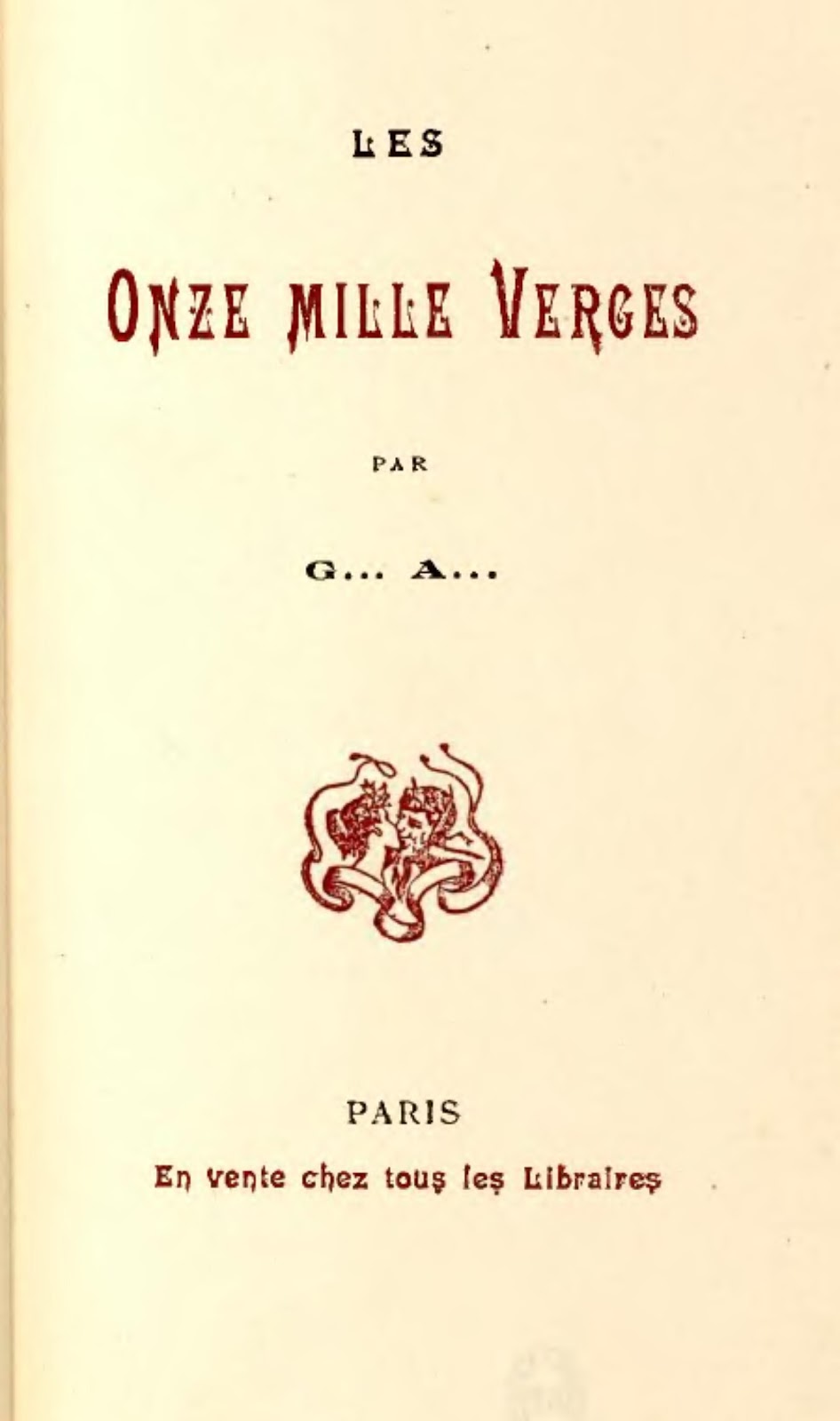Este libro no contiene lo que pareciera sugerir el título. Es decir, no se trata de una historia de las mujeres en el mundo antiguo. Sino que la autora, Daisy Dunn, clasicista inglesa, vuelve a relatarnos la historia que ya conocemos (al menos de manera superficial), pero teniendo en cuenta la participación de las mujeres. Me parece mucho mejor que una historia relatada a través de ellas (como dice el título). Porque ahora podríamos pensar en los homosexuales, las lesbianianas, los pueblos sometidos por los romanos, los niños, etc. Todo esto para llegar a una historia de la humanidad un poco más justa. Sólo que en realidad, no será nunca justa, siempre tendrá un grado de injusticia, lamentablemente. Por ejemplo, en México, estábamos tan a gusto con las versiones grecolatinas de Alfonso Reyes y demás expertos, hasta que Francisco de la Maza escribió su libro sobre La erótica homosexual en Grecia y Roma, que alumbró tantos sitios que los padres Méndez Plancarte y muchos otros ignoraron sin remordimientos. A mí, este libro me sirve para explicarme la letra de un foxtrot de 1936, con letra del publicista español Bernardo San Cristóbal, y música del compositor michoacano Miguel Prado, “Redención”, que dice: “Yo fui cruel vengador; tú, Mesalina, / y los dos somos reos del dolor”, y que grabaron entonces las Hermanas Barraza, en San Antonio, Texas. Más o menos, el sentido de la canción es que la mujer engañó por amor, y el hombre lo hizo para vengarse, pero terminan perdonándose el uno al otro. Ya que apareció su nombre, me gustaría mencionar aquí su leyenda, tal como la cuenta Daisy Dunn. Valeria Mesalina (25 d.C.-48 d.C.) fue la tercera esposa de Claudio, personaje que se sobrepuso a la cojera y la tartamudez de su infancia, y que a los 50 años se convirtió sorpresivamente en emperador, tras el asesinato de Calígula. Quizás hasta Mesalina ninguna mujer en Roma había tenido un puesto tan destacado, pues desfiló en un carro detrás de su esposo en el año 44, cuando Claudio conquistó las actuales Inglaterra y Gales. A diferencia de Claudio, que recibió siempre faltas de respeto de gente que le aventaba huesos de frutas o pedazos de pan, Mesalina no toleró nada: apenas leyó la sátira de Séneca contra su esposo, La calabacificación del divino Claudio, lo acusó de adulterio con la sobrina de Claudio, Julia Livila (parece que fue la razón por la que el Emperador, su tío, la mandó ejecutar). Sobre este libro de Séneca, dice la historiadora Mary Beard que quizá sea el único texto latino que realmente nos podría sacar carcajadas hoy en día. Se podrá intuir que no fue el único escritor que tuvo problemas con la emperatriz, pues también escribieron contra ella los satíricos Tácito y Juvenal, aunque según Dunn, no se les debería de creer al pie de la letra. Tácito acusa a Mesalina de haber envidiado unos hermosos jardines en el monte Pincio, de Roma, propiedad del cónsul Décimo Valerio Asiático. Así que para deshacerse de él, lo acusó de estar implicado en el asesinato de Calígula por lo que sería un peligro para Claudio. Éste respondió con pánico, así que mandó arrestarlo y a que lo presentaran ante él para leerle personalmente los cargos en su contra (corrupción del ejército, adulterio y ser pasivo en el sexo con hombres). Puesto que el acusado logró conmover a Claudio y a Mesalina con su defensa, le fue concedido el derecho de elegir cómo morir. Asiático eligió suicidarse. Pero dice la doctora Dunn que no se debe de creer mucho en estas historias, sospechosamente escandalosas. Plinio el Viejo asegura que Mesalina ganó una competencia contra una prostituta pues tuvo 25 coitos seguidos en un solo día, y Juvenal la llamó “puta augusta”, pues la hace salir por la noche, con los pezones pintados de dorado, buscando sexo que nunca la deja satisfecha. Y Dion Casio asegura que hizo prostituirse a otras mujeres, forzándolas a tener relaciones con otros hombres mientras sus maridos las miraban. Mesalina se fue convirtiendo en una leyenda, asesina de hombres que la rechazaban, noctámbula insaciable que dejaba al apocado Claudio solo en su cama. Pero se supone que hay una historia que, según la autora del libro, Tácito da por cierta: que Mesalina, en medio de las ausencias de Claudio, se enamoró del hombre más bello de Roma, el cónsul designado Cayo Silio. Aunque era casado, comenzó a tener una aventura con la Emperatriz, una aventura que se volvió tan pública que nadie en Roma la ignoraba. El extremo llegó a la idea de Mesalina de ceder al ruego de Cayo Silio de casarse. Lo hicieron mientras Claudio estaba fuera de la ciudad, pero un esclavo liberto que trabajaba para Claudio, se lo hizo saber. Se supone que los amantes se encontraban juntos, en la fiesta de la vendimia, cuando llegaron los centuriones que había enviado Claudio, y detuvo a Mesalina, pues Silio logró huir. Parece que Claudio todavía dudó ante el amor que tenía por su esposa, pero al revisar la casa de Cayo Silio, se descubrieron muebles que provenían del palacio, así que él sólo pidió una muerte rápida. Pero Mesalina tuvo la oportunidad de defenderse ante su esposo. Bueno, eso estaba a punto de pasar porque Mesalina se encontraba en sus jardines, echada junto a su madre, quien la trataba de convencer de suicidarse, cuando uno de los guardias llegó y enterró en Mesalina la daga que ella tenía entre sus manos. Todavía entonces, Claudio dudó, el amor era tanto que no le permitía convencerse de la muerte de Mesalina. Ella tenía 23 años cuando murió, aunque ya había efigies suyas por todas partes de la ciudad. El Senado ordenó eliminar su recuerdo y mandó que se destruyeran todas sus estatuas. Sin embargo, dice Daisy Dunn que a pesar de todo, se salvaron tres imágenes suyas, por las que podemos saber cómo era Mesalina. Volviendo al bolero que traía en la mente, puedo decir que es extraño que su efigie haya emergido en la radio de los años 40. No sé qué tanto sabían los autores de la antigua emperatriz, pero le dan su propia interpretación. Se entiende que los dos se hicieron daño y que los dos sufren por el engaño. En esta canción, simbólicamente Mesalina no es asesinada, sino perdonada en su arrepentimiento. El mundo antiguo permitió mujeres sumamente poderosas, mujeres que podían cooperar con dinero en favores que les pedía el poder, por lo que lograban cierto respeto. Algunos Emperadores, con mayor odio a esa influencia social de las mujeres, emitieron leyes para limitarlas. Especialmente, la ley que las obligaba a no poder heredar más allá de cierta cantidad, lo que limitaba su poder de manera importante. Para defendese de estas leyes, las mujeres de Roma hicieron una manifestación pública para combatir un edicto que obligaba a las mujeres más ricas a dar una parte de su fortuna al estado. Lograron que sólo las 400 mujeres más ricas dieran una aportación. Pero esas mujeres respondían a una ferocidad constante, por lo que los parámetros de la moral y de las costumbres son bastante más laxas que las que usamos para medir hoy. Como el caso de Amestris, la esposa del temido Jerjes I, quien al enterarse de una infidelidad de su esposo, mandó cortar, a la madre de la amante, los senos, la nariz, los labios y la lengua. Como puede verse, este espacio histórico dista mucho de la idealización romántica…
Daisy Dunn. La venganza de Pandora. Una historia del mundo antiguo a través de las mujeres / The Missing Thread, tr. Miguel A. Pérez. México, Crítica, 2024.