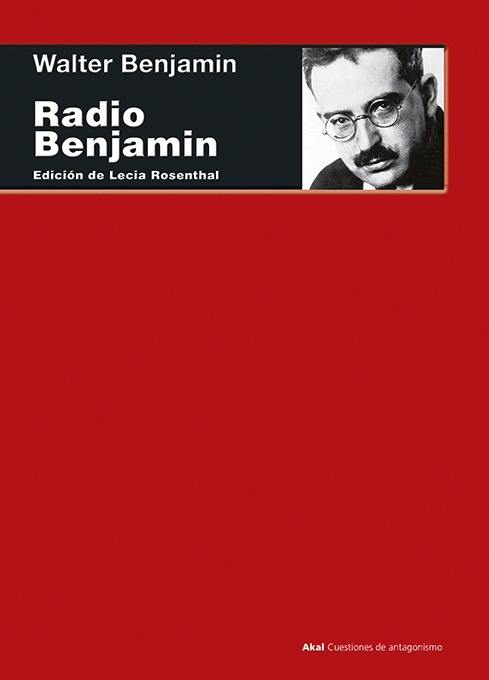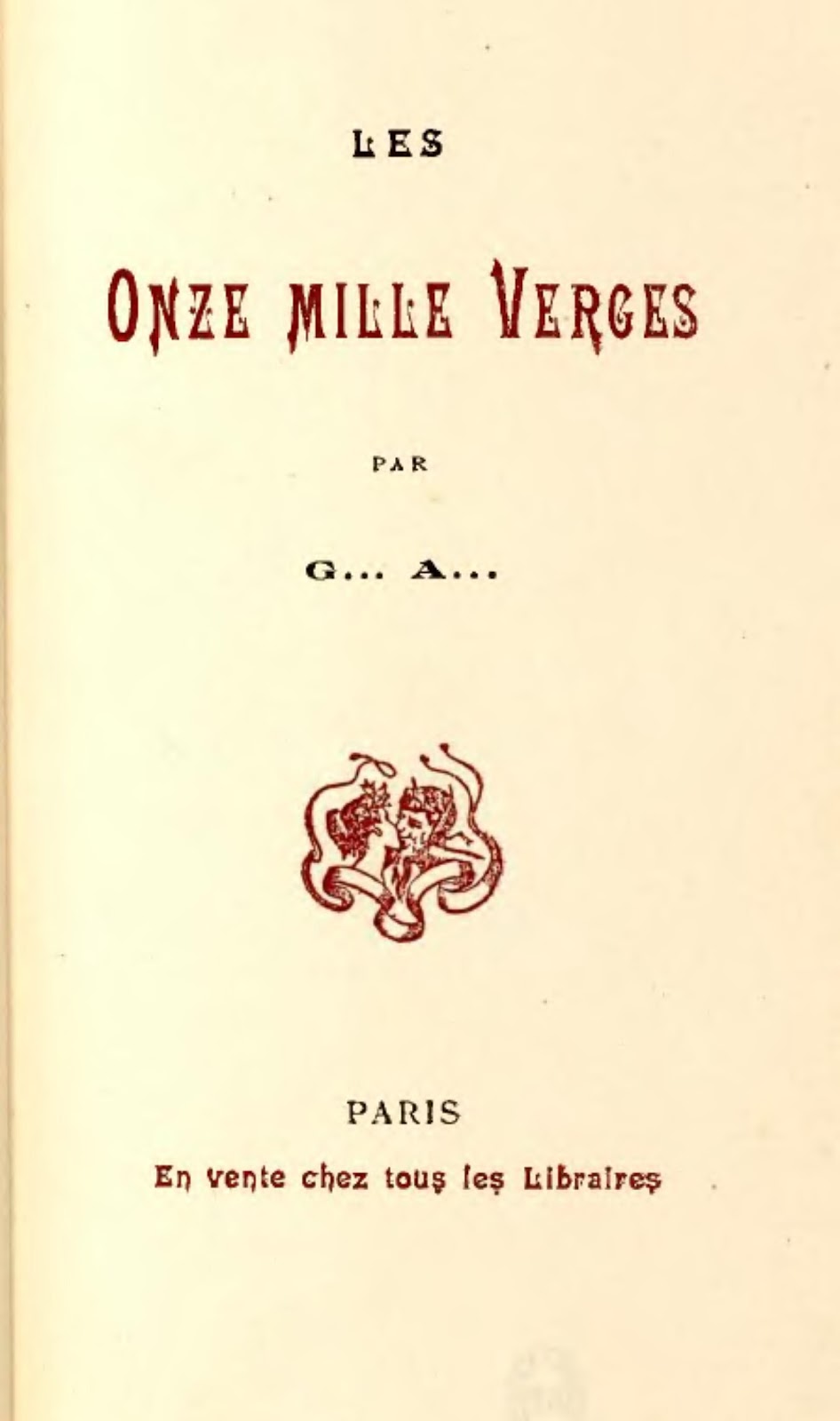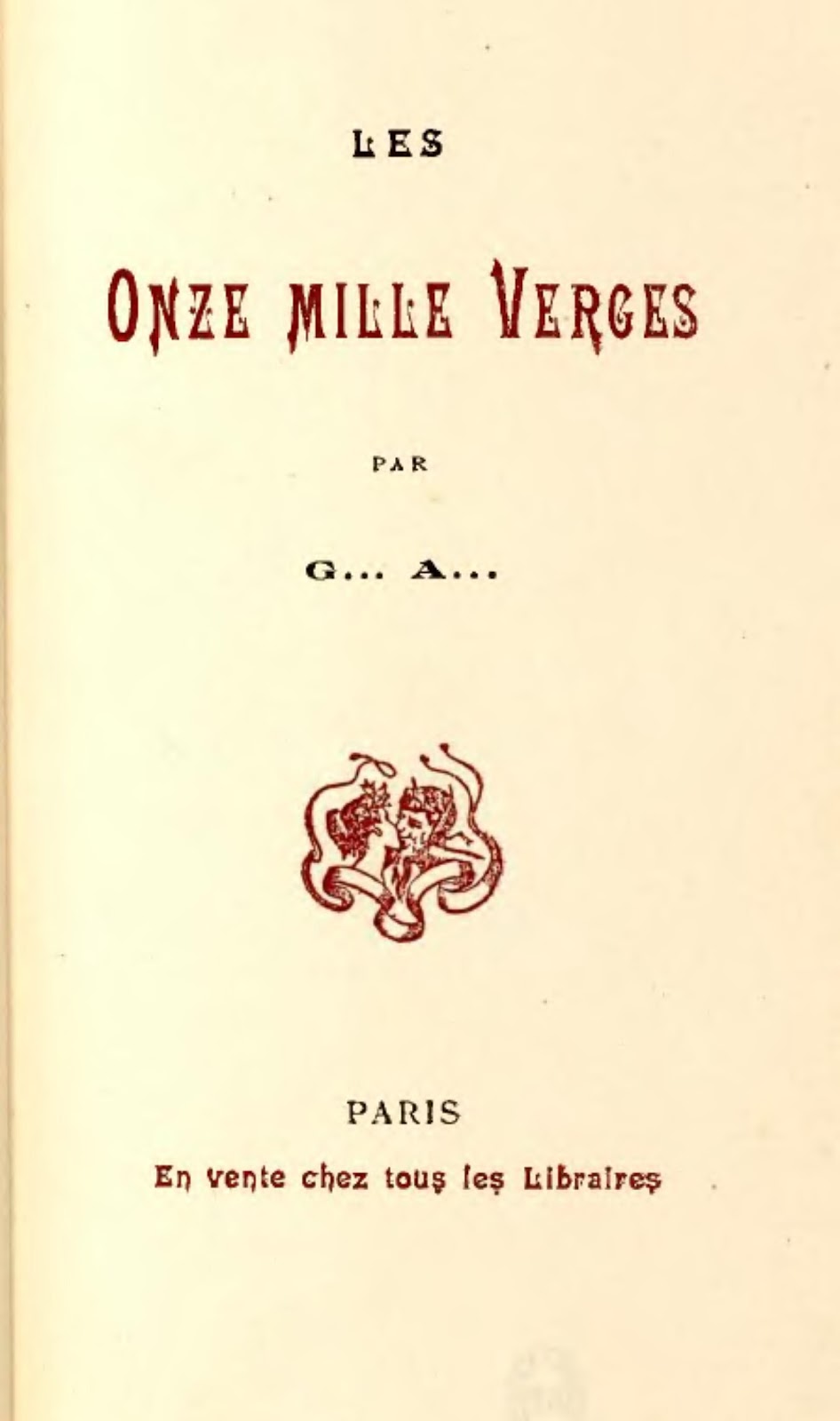
A lo largo de las clases del Taller literario que daba en la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge López Páez indadagaba nuestros intereses. Nos preguntaba por qué autores sentíamos curiosidad, o nos recomendaba escritores que consideraba útiles para nuestras inquietudes. “A usted”, me dijo un día saliendo de la Facultad, “le recomiento a Julian Barnes, que escribió una novela muy notable que se llama El loro de Flaubert, y las obras de Christopher Isherwood”. Confieso que hasta hoy no he llevado a cabo ese consejo, pero como ven, no lo dejo en saco roto. “¿Usted por qué libro se interesa?”, me preguntó una vez en clase. “Por Las once mil vergas, de Guillaume Apollinaire”. Al final del semestre nos hacía una comida en su penthouse de la calle de Havre, pequeño enclave de aspecto francés en la exafrancesada colonia Juárez. Nos regalaba un libro a cada uno de nosotros, sus alumnos. A mí me extendió éste, de Apollinaire (1880-1918). “Yo no sé para qué quiere usted eso, pero en fin…” Hoy también yo me pregunto eso mismo… Pero en ese momento tenía entre mis manos pornografía, pero también incesto, pedofilia, sangre, asesinato y cosas bastante más intensas. Todo eso en las primeras páginas es bastante excitante, pero a partir de cierto momento ya no tanto. La libertad de escribir de todo, pero sin pretextos filosóficos como hicieran los pervertidos dieciochescos, es una gran conquista. A lo largo de bastantes páginas, la vida del apuesto príncipe rumano Mony Vibalano emociona, transmite su emoción por los placeres impúdicos de París. Pero luego, para escapar de tanto sexo seguido, uno prefiere pasear la mirada por el contexto, para darse cuenta que el final de la novela ocurre durante el sitio de Port Arthur, en plena Guerra Ruso Japonesa, y eso que el autor procura darle más emoción a las escenas de depravación, con violaciones y decapitaciones de niños, o con animados retozos entre sangre y tripas, como aperitivos del desenfreno. A finales del siglo XIX, el expansionismo ruso (ya construido el tramo oriente del ferrocarril transiberiano) buscaba un puerto que no se congelara el invierno, como Vladivostok, lo cual encontró en Port Arthur (hoy Lüshunkou, en China). Este puerto sería el punto de salida de las mercancías rusas (y algunas que llegaban desde Europa) hacia el Lejano Oriente. Japón ofrecía reconocer el dominio de Rusia en el norte de China, a cambio de mantener su dominio en Corea, pero Rusia no lo aceptó. La noche del 8 de febrero de 1904, los japoneses atacaron sorpresivamente Port Arthur, a lo que siguió una guerra y un asedio que duró poco más de un año, hasta que rusos y japoneses firmaron un tratado que beneficiaba a Japón. Un tratado que le valió el Premio Nobel de la Paz de 1906 al presidente Theodore Roosevelt por su papel como mediador en este tratado. El príncipe Vibalano se paseaba por las calles de Port Arthur seguido de cerca por un vigilante japonés, quien le contó acerca de su mujer, la que dejó en Japón… “Mientras me espera, piensa en mí y tañe las trece cuerdas de su kó-tó de madera de polonia imperial o toda el sio de doce tubos.” Qué extraño, ¿y qué hace ese soldado cuando tiene ganas de satisfacerse? Pues mira cuadernitos de relaciones sexuales de mujeres con pájaros, tigres, perros, peces y pulpos, y demás escenas priápicas. Todo el ejército japonés tiene esos cuadernitos que le ayudan a estar lejos de su patria. El tema central, pienso, es el de la libertad creativa, aquella que nos despliega la historia de la literatura ante nuestros ojos y nos dice: “Éstos son los terrenos que los escritores se han atrevido a transitar”. Ciertamente, sólo me atrevo a atravesarlos pero como lector. En general, todos nos detenemos mucho antes de llegar siquiera a una palabra prohibida, a una idea censurable. ¿Ése es el mérito de Apollinaire? Tal vez, y tal vez lo convierte en un artista solitario, una especie de eremita en el desierto de la depravación. Mira con sorna los productos de las alucinaciones que tanto miedo nos dan. Las combinaciones sin límite entre las depravaciones que nos aterran. ¡Miren, las describe, las analiza, las contempla, y sin fines filosóficos como el Marqués de Sade! No hay detrás de sus bestialidades esa inmensa arquitectura de la racionalidad filosófica. Hay Libertad. Básicamente eso. ¿Pero qué mira por entre los heridos de la guerra? Ahí, entre las camillas, un herido llamado Katache le cuenta cómo es que las tragedias de su vida han hecho que combine la tragedia con el placer convirtiéndolo en un masoquista. Le cuenta cómo es que su madre enloqueció creyéndose convertida en una letrina sobre la que todos iban a defecar. “Hubo que encerrarla el día que se figuró que la fosa estaba llena”. Lejos de escandalizarse, Katache se excitaba terriblemente con los relatos de su madre. El príncipe Vibalano le lee las cartas en que le relatan que su mujer lo engaña con un vendedor de pieles, cartas que lo hacen sufrir y disfrutar a un mismo tiempo. Katache, que ama a su adorada Florence, no la puede poseer, pues ella no lo quiere, pero se deja poseer por todos los demás hombres. Pienso que todos los personajes que se atraviesan por la vida de Mony Vibalano tienen detrás de sí una historia de libertinaje y de depravación, qué alegre perspectiva de la vida, pero no la he puesto en práctica, no he sido confidente en este sentido, aunque pienso que seguramente todo depende de lo que el narrador quiere ver. Si se mira la vida pensando en este hilo narrativo, es seguro que la realidad proveerá al narrador del material necesario. Bueno, a Katache le reservó sólo sufrimiento colindante con el placer. Casado con su amada Florence, se dirigieron a París, en donde ella buscaba perder la virginidad, sólo que no tenía reservado ese privilegio para su esposo, sino para un francés. Conoció a uno de ellos durante una batalla de flores, esa tradición en que se lanzan flores a la multitud desde carros decorados. Próspero, un joven de Niza que de inmediato miró a Florence. Ella se subió al carro de él, lo abrazó y lo besó, ante la mirada de su esposo. Era el elegido para quitarle la virginidad. Florence lo invitó a su cuarto de hotel, le señaló un sofá a su esposo para que se sentara, y le dijo: “Vas a asistir a una lección de placer, procura aprovecharla”. Después de una lección que duró unas diez demostraciones, el desdichado marido le pidió a su esposa oportunidad para ejercer su turno, pero ella prefirió que llamaran a su perro, un gran danés con el que tuvo algunos problemas a la hora de terminar. Katache tuvo que recurrir al agua fría apra separar a su mujer y a su mascota. “Mi mujer perdió las ganas de hacer el amor con perros desde aquel día”, nos aclara. El resto de la historia consiste en la descripción de las muchas personas que satisfacen a la hermosa Florence ante la impotencia de su marido, quien sufre lo mismo que los mártires de la Iglesia Católica al ver a su mujer entre los brazos de todo tipo de gente. Fue entonces que una orden de Su Majestad llevó a Katache al frente de guerra, mientras en la lejanía la hermosa Florence lo seguía engañando. ¡Qué maravillosa historia, con qué alegría la siguieron Mony Vibalano y una enfermera polaca que asistía al enfermo! Les causó tanto placer esa historia que no se les ocurrió otra cosa que azotar al narrador hasta hacerlo sangrar. Este libro (publicado anónimamente) encantó a los cubistas y a los surrealistas. Yo opté por sólo relatar algunos pasajes, disfrazado de fantasma, dentro de las oraciones escritas por Apollinaire. ¿Para qué? Quizá, sólo para sentir la lejana brisa de la libertad de escribir lo que sea, sin freno, para recorrer los dominios que autores como Apollinaire, efectivamente, añadieron a los dominios de las artes.
Guillaume Apollinaire. Los once mil falos / Les Onze Mille Verges ou les Amours d'un hospodar (1907), tr. Josep Elías, 5ª ed. México, Premià, 1982. (Col. Los brazos de Lucas, 1)