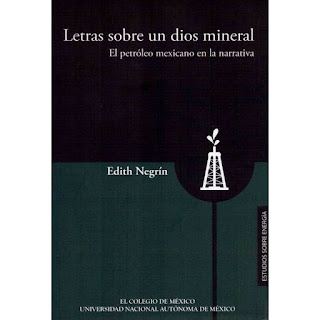Fue hace muchos años. Era tanta mi admiración por Ignacio Manuel Altamirano, que fui a buscar a su principal estudiosa, Nicole Giron, a su oficina en el Instituto Mora. Me acuerdo de que salimos al jardín y nos sentamos junto a un árbol a platicar. Ahora ya no recuerdo bien de qué exactamente, sólo que me dijo que cuando veía las viejas fotos de Altamirano no le parecía feo. Bueno, no tenía tanto con qué deleitarse, pues hasta donde sé sólo hay dieciocho imágenes suyas. Naufragó casi todo en estos siglos. Mucho tiempos figura intelectual fue un enigma. Debió de ser imponente su obra, o quién sabe, sólo que se desbarató después de su muerte. De sus discursos hay alguna edición a mediados del siglo pasado. De sus cuentos y novelas siempre hay reediciones. Pero sus textos periodísticos sólo son conocidos por los especialistas. Llámese “especialistas” a todos aquellos que tenían paciencia de ir a buscar en los diarios de la Biblioteca Nacional (cuando estaba en el centro de la Ciudad de México) los artículos y crónicas en que se apreciaba el carácter cómicamente iracundo del maestro, o furiosamente sarcástico, como se le quiera decir. Frases que siempre he disfrutado hallar y que me transcribo: “La independencia se hizo, los españoles fueron echados de nuestro suelo; pero al abandonar nuestras playas nos dirigieron una mirada de rabiosa satisfacción; mirada que quería decir: Nos vamos; pero os quedáis con el clero.” “Cuando un pueblo anonadado por la muerte de la servidumbre, duerme en el sepulcro, como Lázaro, sólo la voz de la poesía patriótica es capaz de hacerle romper sus ligaduras y volverle a la vida; no hay que olvidarlo, ¡oh, vosotros!, jóvenes que pudiendo arrojar con vuestro inspirado acento una chispa que incendie el alma del pueblo, preferís apagarla contra el helado e ingrato corazón de una mujer indiferente que os abandonará bien pronto por el primer asno que se le presente aparejado con albarda de oro.” “Pero ante todo, hay que dejar el discreteo y la palabrería inútil. Por eso no seré yo quien recomiende a usted a nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa, a quien es necesario dejar quietecita en el fondo de su sepulcro y entre el pergamino de sus libros, sin estudiarla más que para admirar de paso la rareza de sus talentos y para lamentar que hubiera nacido en los tiempos del culteranismo, y de la Inquisición y de la teología escolástica.” Esta última, la encontré en una “Carta a una poetisa”, que Altamirano escribió para darle consejos a una escritora que le mandó sus poemas, y la llevé a la clase de Huberto Batis en la Facultad de Filosofía y Letras. Al salir me dijo que él nunca fue invitado a formar parte del consejo editorial de estas Obras Completas, a pesar de que él había dedicado mucho tiempo a revisar y a escribir sobre El Renacimiento (su tesis de maestría era un índice de esta revista de 1869). Me dijo: “Altamirano era un indio inmenso y corajudo. Odiaba a Juárez, y cuando éste se acercó un día a felicitarlo por un discurso, Altamirano no le quiso dar la mano”. Sólo una vez hablamos de Altamirano. Y por esas dos personas –Giron y Batis– se me figuró cercano, a pesar de que había muerto en Italia, en 1892. Yo quería saber por qué era “el Maestro”, qué le había enseñado a una generación. Las frases de los discursos escritos a su muerte me cimbraban aún. Aunque habrían de venir los académicos a poner todo en su sitio y a matar con dos o tres flechazos de sus notas al pie todo eso que se llama “necronacionalismo” (término de un académico estadounidense, Christopher Conway). En fin, el tema es la disgregación de una obra. Cómo la muerte y la trascendencia y todas esas palabras de admiración no sirvieron de nada, y los diversos textos se sumergieron en el olvido. Hubo momentos en que parecía asomarse su prestigio, pero en realidad, hubo que esperar hasta la recopilación de sus obras. Y aún así, eso no sirvió de mucho. Están ahí para el futuro, para cuando se necesite, quizá más adelante alguien las lea todas y sepamos algo. La primera lectura de conjunto se hizo hasta los años 90, una vez que se reunió su obra en 24 tomos. Entonces, aparecieron las constantes en una obra que jamás pensó en reunirse, que siempre se produjo en la urgencia del instante. Al calor de una polémica, para servir en un entramado político, para mandar al periódico al día siguiente. El mismo autor era descuidado con sus papeles, no tuvo el cuidado de reunir todos los que contenían sus anotaciones. Jesús Sotelo Inclán, uno de sus principales estudiosos, vio lo siguiente: que uno de los principales recursos era el estilo epistolar. Quiere decir que gran parte de lo que escribía –poema, artículo o novela– iba dirigido a un interlocutor, lo que le daba a sus razonamientos la impresión de una sola actividad continuada. La discusión, el arrebato lírico, el impulso del orador, todo eso lo constituía. Nada de cosas interiores. Su romanticismo era el de la tribuna. En el primer tomo de sus cartas (las que escribió antes de irse de nuestro país, entre 1850 y 1889) vive un personaje extraño, diferente al que estamos acostumbrados. En gran medida está el soldado liberal, el periodista efusivo y el narrador de experiencias, las cuales olvida a media carta para confrontar a sus enemigos. Lo que quiere decir que, ante todo, Altamirano escribió para ser leído en voz alta, en los cafés, en el Congreso, en las veladas literarias (un invento suyo para promover las letras en reuniones sociales). El proceso debió de haber sido así: cartas a sus mentores políticos (Juan Álvarez, el soldado de la Independencia, en primer lugar), periodismo combativo, correspondencia en medio de la guerra de Reforma y en el combate contra los franceses, necesidad de impulsar una publicación literaria que uniera al país en medio de las diferencias políticas. Es decir: un pensamiento integrador que consideraba central a la literatura. Ante el naufragio, lo que han devuelto las aguas son fragmentos. Desconocemos la identidad de muchas personas a las que se refiere, las cartas entregan apenas un vislumbre de lo que fue la vida. Y eso ya es bastante, pues existimos los que no le entregamos nada a la literatura. Aunque si no se lo entregamos a ella, a quién entonces. Los textos de Altamirano son islotes, piezas de un rompecabezas que no se puede armar en su totalidad. Fue complejo, pero aun así se puede llegar a cierto acuerdo: a Altamirano se le ha representado de dos maneras, fundamentalmente, el indio mexicano lleno de arrebatos y el intelectual clasicista. ¿Cómo conciliar esto? Quizá lo mejor sea no conciliar. No lo hemos hecho con autores como Salvador Díaz Mirón, quien tenía una personalidad similar. Pero esas contradicciones que mostró en vida son contradicciones que continúan manifestándose hoy. Al hablar de Cuauhtémoc lo elogiaba de una manera con la que no se ha hecho a otro héroe: lo consideró más valiente que cualquier otro en la historia y de la literatura. Más valiente que los griegos de la mitología, que los guerreros antiguos. Y ese mismo prosista agresivo era el autor de cartas burocráticas. Sólo espigaré en un año: 1882, por puro azar. En este Epistolario sólo hay una carta en la que le pide al secretario de Guerra una copia de su liquidación, que se le ha perdido. Hay que encuadernar ese texto y ponerlo junto a sus discursos a los niños de instrucción primaria, a sus notas bibliográficas a biografías y a textos jurídicos, sus magníficos prólogos a Pedro Castera y a Manuel M Flores, a sus estudios sobre estadística nacional, sus crónicas sobre Texcoco y sus polémicas sobre instrucción pública. Sí, lo sé maestro Altamirano, la muerte todo lo dispersa, no respeta nada. Pero no sólo los papeles sino que el pensamiento pierde su atadura y lo que uno pensó también se disuelve como en el mar. Pero hay que atar y explicar una totalidad. Poner los textos como en espejo y saber cuáles eran sus ocultas relaciones. Casi ni quiero citar algo que escribió en ese 1882, algo de lo más controvertido, relacionado con las lenguas indígenas. En su texto “Generalización del idioma castellano” escribió que la antigua labor de los padres evangelizadores quedó a la mitad pues era deseable la generalización del español en todo el país con exclusión de las antiguas lenguas indígenas: “¿Qué se habría perdido? Un enjambre de lenguas y dialectos de que hoy apenas sacan un mezquino provecho la arqueología y la filología para sus deducciones, y aun esto último se hubiera logrado conservando las gramáticas y vocabularios que ya estaban escritos.” Quiero decirle, maestro Altamirano, que la moda de hoy nos aconsejaría reeditar sus libros cambiando las partes que no nos complazcan, o bien borrar los pasajes incómodos. Estamos muy acostumbrados a cambiar el pasado para que nos diga lo que queremos escuchar. Y ése es el modo que el puritanismo ha hallado para decirnos al oído con dulce adulación que somos mejores que en el pasado.
Ignacio Manuel Altamirano. Epistolario (1850-1889). Tomo 1, ed., prólogo y notas de Jesús Sotelo Inclán. México, Conaculta, 1992. (Obras Completas, XXI)