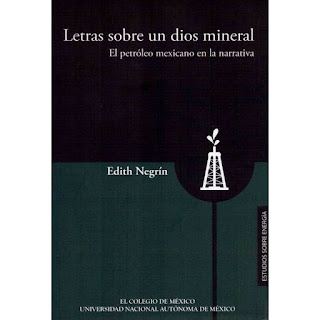Mi paranoia es muy modesta y se conforma con destruirme a mí. En cambio, la de H.P. Lovecraft (1890-1937) era más ambiciosa y se interesaba por el fin absoluto de la humanidad. En sus imaginaciones narrativas, las antiguas profecías eran capaces de corromper las palabras, las miradas, los espíritus y hasta las mismas piedras, impasibles por naturaleza. Por mucho tiempo, sus libros fueron los compañeros de mi psicosis juvenil, siempre imaginando el desenlace del mundo. Pero lo que yo ambicionaba ver no se cumplió del mismo modo. Hasta cierto punto, nuestra Historia Universal es fraudulenta: estábamos condenados a la destrucción por un designio supranatural. Pero miren, nuestra autodestrucción es vulgar, carece de grandeza. Hace tiempo que se han perdido las señales en las constelaciones; los manuscritos antiguos han enmudecido –y no por eso han dejado de ser best-sellers las profecías admonitorias. Pero antes, qué emoción, el mundo tenía misterios, bibliotecas inaccesibles en lugares desconocidos, el mal apenas lograba ocultarse bajo alguna apariencia aceptable, en la soledad de la noche lograban escucharse los murmullos de los designios. ¿Volver a eso?, ¿al viejo Lovecraft? Muy bien, pero con una sonrisa condescendiente. Y, también, la incredulidad de quien ya lo ha leído todo. Descender al espíritu de Lovecraft, al fin que seguramente ya no esconde nada. Seguramente, sus recursos me parecerán inocentes o hasta ingenuos. Pero no, por alguna razón que se me escapa, esta tumba, este vaho maligno, aquel sonido subterráneo, siguen siendo turbadores. Y eso que los hemos visto hasta el hartazgo en toda la gama de películas de horror. Quiere decir que toda esa utilería no es nada, si la quitamos de golpe queda en su lugar sólo un vacío, una voz que llama. Nos dice: aquí, en una época ya olvidada ocurrió algo que no imaginas. Si bien ha sido olvidado, los vestigios de las culturas lo recuerdan en sus inscripciones. Pero hasta el recuerdo de esas culturas se ha perdido. Lo inquietante no es eso, lo verdaderamente perturbador es que ese conocimiento se ha transmitido por vías misteriosas. Los alquimistas, los ocultistas, los portadores de ese conocimiento se lo han comunicado entre sí. Generalmente, el mal son los otros. El típico conservadurismo de la Nueva Inglaterra, el horror a lo novedoso. Pero aquí, en esta novela, ocurre algo diferente, pues la semilla de la destrucción está en uno mismo. El antepasado olvidado, aquel que no envejecía a pesar del paso del tiempo, el que era temido por todos los vecinos, de quien se perdió la memoria una vez que se descubrieron los experimentos inhumanos a que sometía a las personas que secuestraba. El protagonista de esta novela se deja seducir por esa historia, busca los pocos vestigios que dejó ese antepasado para describir con un profundo miedo que son idénticos. En sus manuscritos está el conocimiento oculto, aquel que permite seguir los rituales, decir las palabras improbables para devolver a la vida a hombres de otros tiempos. Por un serie de experimentos prohibidos, logra dar vida a su propio antepasado. Es idéntico, pero con una mirada enferma y una expresión maligna. Ambos, uno frente a otro, se miran. Eso, naturalmente, no sucede frente a nosotros. Lovecraft no es tan obvio. Ocurre casi todo entre las penumbras, en sitios proscritos. Como decía, la alquimia, y ese tipo de prácticas, se encuentra desacreditada entre los saberes actuales. No así la alquimia de las palabras. Pesando y midiendo las sustancias y sus adjetivos, convierte el plomo de los lugares comunes en inolvidables perturbaciones del espíritu.
H.P. Lovecraft. El caso de Charles Dexter Ward / The Case of Charles Dexter Ward (1941), tr. Francisco Torres Oliver, 2ª imp. Madrid, Valdemar, 2017.