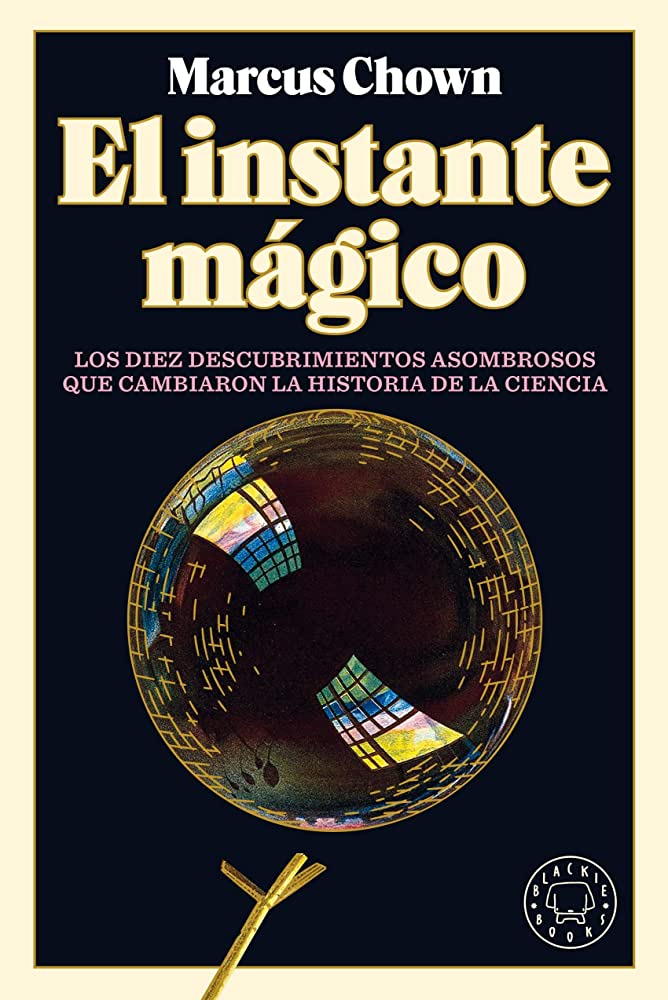Qué cansado es caminar por los bosques medievales o renacentistas. Es más difícil levantar un pie y avanzar. Aquí, en este siglo, camino y veo: parques, coches, perros, restaurantes… ¿Pero allá? Me puedo figurar, si me lo propongo, un paisaje. Tendría que buscar una ilustración. Si se trata de algo más serio, puedo logra que se elabore una escenografía, una animación… Pero, ¿y el lenguaje?, ¿las ideas?, ¿los acentos de otros tiempos y de otros idiomas? Los peligrosos caminos, las desconocidas infecciones y los juglares con sus peculiares historias. Es una buena apuesta saber cuánto tiempo podría permanecer vivo si fuera posible aparecer en un siglo ajeno, de pronto, sin previo aviso. Naturalmente, hay series, películas, novelas, tantos ejercicios de evocación. Generalmente, elijo los que me cuestan menos trabajo, los atajos. No así la autora de este libro Marguerite Yourcenar (1903-1987), que pretendió bordar escena por escena la vida de Zenón, un ensimismado alquimista del siglo XVI. Tan fácil que era tomar la vía corta, pero ella prefiere los caminos largos, llenos de peñas, las ciudades infestadas de enfermedades. Lo que su protagonista busca precisamente es: ver. Para ello corta las amarras con el amor, tema que desaparece en las primeras páginas, apenas sugerido por una sirvienta que se preocupa por él. No es que se esfume como una emanación vaporosa: en realidad, ya que se trata de la vida de un alquimista, las emociones parecen sustancias que mutan. La curiosidad por el deseo, por la sexualidad inocente, lo lleva a pensar en esa actividad, a tenerla en su mente. ¿Cómo es que todas las actividades vitales transmigran y se convierten en deseo? ¿Se puede asimismo tomar el deseo y pasarlo por el alambique y la retorta para que adquiera otra forma? Quizá sí, pero no estoy seguro de que eso haya sido tema de interés para los alquimistas. Sobre todo, ¿por qué el deseo que no manifiesta ningún interés por una mujer sí muestra agitación en presencia de un hombre? Desde el punto de vista de la alquimia, ¿cómo se explica? Para la autora de este libro, una esencia recorre la vida: lo sagrado. Una disculpa, no puedo quintaesenciarla con mi pobre instrumental retórico. No sabría si estoy a la caza de una sustancia que se me irá para siempre, como el flogisto de los alquimistas, sustancia que permitía la combustión de los objetos. Pero eso “sagrado” sería algo así como la aceptación de un misterio. Las cosas están cerca, pero no sabemos quién las puso ahí. Las infinitas manos que han puesto nuestra circunstancia como una escenografía. ¿El guion a representar también es parte de dicho montaje? Tiene su emoción, ya que lo me voy enterando de la trama mientras lo voy representando. ¿Llamaré a eso “destino”, ”misterio”, ”sagrado”? Siento que hace unas líneas dejé de comprender lo relativo a esa hipotética sustancia. La anotaré como una hipótesis más de un alquimista remoto. La dejaré junto a mi escritorio. Es posible que pronto otro autor vuelva a usar este término: “sagrado”. Ya lo tomaré nuevamente entre las manos para ver si ha mutado. De hecho, no hay que esperar mucho, ya que los elementos químicos de este siglo ya lo han oxidado y donde ayer dejé la palabra “sagrado” hoy encontré, bajo el capelo la palabra “fetiche”. En fin, eso ocurrió en mi laboratorio particular. No ocurrió así en su propio escenario, mucho más atractivo que el mío, ya que ella tuvo su momento sagrado al descubrir la Villa Adriana en 1924. Paseó por el jardín antiguo, entre estatuas, fuentes, templos… Las esculturas, tan ajenas a la joven paseante, con la mirada vacía, dicen algo. Cercanas al mismo tiempo que lejanas. ¿Esa paradoja es lo sagrado? No queda más que el largo camino de la suposición para llegar al pasado. Desenterrar voces de entre los legajos, buscar la vida entre las habitaciones del emperador Adriano. El vértigo del pasado remoto. El pasado causa esta extraña sensación puesto que, para entenderlo, hay que levantar y desempolvar algunas capas de pensamiento. Hemos olvidado que en otros siglos piensan de manera extraña. Nuestros más sencillos pensamientos son, incluso, sustancia muy ajena vistos desde el siglo más contiguo. En fin, Zenón, en esta novela, vive el periplo de su vida. Eso, en este momento, no nos importa. Sólo quiero llamar la atención en el hecho de que es capturado por la Inquisición y que está condenado a morir. El protagonista pasó seis años escondido, con nombre falso, y al final, es juzgado por sus ideas heréticas. La condenación, en ese siglo como en éste, no es cosa de la justicia, ya que todo es negociable. Es posible pedir ayuda, andarse por las ramas de las influencias políticas y recordar que Zenón tiene una hermana, Martha, hace tantos años extraviada. Lo que nos ha quedado claro, en otro capítulo anterior, es que fue casada con un primo, un rico banquero. Así que el viejo maestro de Zenón, el canónigo Bartholommé Campanus, manda una carta a Martha, la hermana que vive en su palacio. Naturalmente, ella se acerca a su esposo para pedir que interceda por la vida de su hermano. Sólo que no es uno de los asuntos más importantes de ese matrimonio. La petición de clemencia se traspapela en el escritorio de la conversación, queda debajo de algunos otros asuntos más cercanos. De cualquier manera, Martha comparte algo con su hermano: ambos han vivido fingiendo. Los dos han escenificado sus falsas virtudes. Ella, actuando su felicidad con tal de mantener la fortuna que le permite vivir en la opulencia. Y él, bueno, él se transformó en otro para viajar tal vez. ¿O quería vivir sus vicios? ¿Sólo nuestra máscara nos permite vivir nuestra vida? ¿Qué ocurriría si decidiéramos abandonar nuestro disfraz? Abandonar el guion del que hablé arriba, quitarse el vestuario y vivir. Quién sabe. En realidad, lo que parece que importa en esta historia está un poco al lado de los personajes: son sus objetos. La caja de golosinas, la sábana de seda, el libro ricamente empastado, el sillón, la cama, la impresionante vajilla… Son lo único que nos queda. Todo lo demás, las generaciones que pasan, son suposiciones. Si bien la autora piensa que no nos alcanzaría la existencia para averiguar el origen de cada uno de los objetos que nos rodean, su imaginación basta para evocar lo que los rodea. El objeto crea su fantasma. Eso me parece muy buena señal de que hemos llegado a algún lado. A las ausencias que rodean los objetos y los toman entre sus manos. Esta autora viajaba a los lugares para recordar, para imaginar. Hay algo tangible en su obra. A veces, los grandes elogios nos hacen decir que “hay algo intangible en la obra de cierto autor”. Aquí, pienso que disfruté las ciudades y su podredumbre. Vi a los fantasmas jugando a esconderse. Pero también vi a Zenón acudir a la muerte con cierta complacencia de enfrentar el juicio de sus actos. Una novela que ocurre en el pasado también debe de ocultar algo. Opus nigrum apareció en las librerías en los días de las revueltas juveniles de mayo 1968. Ignoro si la evocación de las rebeliones del siglo XVI eran una manera de reflejar el siglo XX. Dicen los biógrafos de esta autora que al abrirse las páginas la novela, el mundo del siglo XVI se desbordó por las calles de París, con sus desgracias y sus rebeliones. Y un personaje, Zenón, caminó por la ciudad, extrañado de no sentirse extraño en el siglo XX.
Marguerite Yourcenar. Opus Nigrum / L’oeuvre au noir (1968), tr. Emma Calatayud. México, DeBolsillo, 2017.