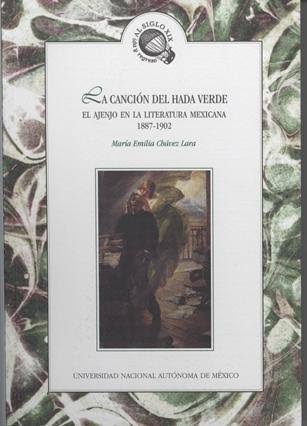Una magdalena remojada en té hizo brotar el recuerdo en el autor de En busca del tiempo perdido. El cerebro remojado en el ajenjo ve otras cosas muy distintas. La embriaguez es apenas una puerta. Es el umbral. Es la promesa de atravesar. Y de conocer. Pero a cambio de conocer, se debe de pagar la capacidad de conocer. Como si a cambio del fruto prohibido se perdiera la capacidad de gustar. De ahí el terror. O la fascinación. Como quiera, se nos promete ver, pero ver en el sentido de: conocer una totalidad. ¡Esos poetas antiguos!, con sus percepciones generalmente absurdas de la vida. Pero siempre fascinantes. Fascinantes porque ven en la misma vida y en el mismo mundo fantasmas escalofriantes. Nosotros ya no vemos nada. Algo se nos ha negado pero no sabemos precisamente qué. Estamos fuera y eso es definitivo. Quisiéramos tener la pócima para reintegrarnos a ese mundo lleno de símbolos y entrar en él, en la promesa de la genialidad. Porque a la genialidad se llega por la embriaguez y la enfermedad. Y si no pagas el tributo te espera la mediocridad. Sólo pagando podrás trascender. Paga si lo deseas. ¡Haz algo! Asciende, desciende, huye, embriágate. Sólo no seas tú. Qué aburrimiento. Construye una leyenda. Vete a vivir a ella. Duérmete dentro. Olvídate. El que ame su vida la perderá. Eso dice la Biblia. Y el que ame su genialidad no la obtendrá. Puedes beber, al fin que has comprendido que aferrarte a ti no lleva ningún lado. Sólo así podrás llegar a ti. Debes de tomar tu cucharilla y poner encima un terrón de azúcar. Vaciarás sobre él el ajenjo. Toma una llama y préndele fuego. Que la llama no caiga en el vaso. Una vez quemada el azúcar, remueve, echa agua helada. Revuelve. Y toma. Es dulce, pero al final es amargo. Es frío, pero tiene un vago sabor a fuego. Es ligero pero no lo medites mucho: se ha apoderado de ti. Y debes de tener confianza, porque de otro modo no significará nada. Ni siquiera está dentro de ti. Tú estás dentro y no sabes si debes de referirte a esta sensación bajo algún género. Estás en él, o en ella. Eso qué importa. Sumérgete. Lo que encontrarás ahí, estaba dentro de ti. ¿Pero quién lo puso ahí? En ese líquido ajeno te encontrarás. En medio de una psicología mecanicista, el ajenjo se va a abriendo paso y va llenando el alma de premoniciones freudianas. Hay algo escondido en el espíritu y debemos saber si se puede encontrar. El sueño y la alucinación ya habían sido explorados por Edgar Allan Poe como herramientas del conocimiento. Ese mundo desconocido que se explora obsesivamente comienza a inquietar demasiado. ¿Qué cargamos en nuestra propia alma?, ¿qué parte del corazón en sombras puede iluminar esta llama verde? Porque no olvidemos que ante todo está una llama verde, un hada verde que vuela sutilmente sobre la copa. ¿Se le puede interrogar?, ¿tiene algo que decir? Eso es precisamente lo que hace María Emilia Chávez, con paciencia, de otro modo se apagaría la llama. Hay que perseguir esta llama e ir a sus orígenes, a la invención de la bohemia, ya que el ajenjo condensa esa visión del mundo: aunque la propia autora disecciona la relación aparente entre “ajenjo” y “bohemia” es claro que ambos elementos se funden en un mismo fenómeno ideológico. Bohemia: transvaloración de los valores sociales, vida aristocrática aún en la miseria, poca identificación del intelectual con los movimientos sociales (en un medio de absoluta conspiración). Sobre esto se ha dicho mucho, pero siempre en el mismo sentido: que la bohemia y el Modernismo dieron la espalda a la sociedad, lo cual casi siempre esconde la realidad: que la sociedad da la espalda al arte. Veo en la teoría de Marcuse la relación última del arte y la sociedad: la política debe de garantizar la creación artística.
Parece que ya se ha dicho demasiado y que hay poco más que decir sobre estos temas. Pues muchas veces, la crítica es un deambular en círculos sobre un mismo tema. No sé bien a qué le hemos dedicado el tiempo. Pero tengo la impresión de que la discusión se ha concentrado en temas muy concretos y muy centrales. Sobre los temas de la literatura se ha dicho bastante menos: el ajenjo no es sólo un tema: es una forma de ver los temas de un momento poético. Un momento muy exacto de la literatura en el que brilló esta llama verde y a través de la cual se pueden ver los componentes ideológicos de una época. Pero vistos a través de otra lógica, de una lógica que privilegia el mundo desconocido del inconsciente. Una búsqueda obsesiva y sin método que tuvieron estos poetas. Profundizaron en el mundo interior a través del símbolo. Buzos de almas, decía Amado Nervo. Pero viajaron por el mundo interior a través de analogías. Borraron la frontera exacta entre la cordura y la locura, lo cual alarmó a ciertos sectores. “El director del Psiquiátrico de París encuentra similitudes entre los locos y los decadentistas”, publicó la segundaRevista Azul, en 1907. María Emilia Chávez establece un diálogo, llega al umbral: desde ahí debe de ver el otro lado. Casi siempre, desde el punto de vista de la poesía mexicana, ya hay un diálogo establecido entre los escritores y la metrópoli. Para entender el aquí hay que estar en el allá más lejano y caminar en dirección hacia el tema. Verlaine y Rimbaud, las calles de Montparnasse y todo eso. En este libro se deambula por esos lugares, por las salas de arte y por el ajenjo como tema artístico: el tema de la decadencia social que entró a una élite artística y que molestó gravemente a la Academia. Y eso, las anécdotas pasionales de los poetas, también están aquí, pero vistas desde el otro lado: desde la óptica europea. Todo un primer pasaje del libro se centra en ese mundo. Y México… México está donde debe estar: del otro lado del mar y sin importarle a nadie. Los bohemios no saben que cada mínimo acto suyo tiene réplicas inusitadas entre los actos de los artistas de otro continente. Miguel Otón Robledo, “el último bohemio” se llamaba a sí mismo, no tomaba ajenjo sino tequila. Y decía: “En París hasta la misma pobreza es dorada”. Pero Renato Leduc, años después, escribió: “Pobre vate Robledo, yo visité los cuchitriles miserables en donde vivieron Verlaine y Rimbaud y no tenían nada de dorados”.
El círculo que va trazando la autora a lo largo de su libro se estrecha: en el ajenjo se sublima una forma de vida. Un ritual. Una cercanía y una complicidad. Los que comparten el gusto miran el mundo de la misma manera. Los que se acercan y adoran esta hada verde comparten un secreto. Se comunican con otros mundos y tienen unos valores que no se entienden bien. Los muertos. La puerta a su mundo. El hada verde resume las ideas que el siglo XIX tuvo sobre la mujer, e inventó una forma de feminidad fría y distante que mostraba una ideología que tenía a la mujer como una posesión del hombre, como el receptáculo del placer. Todo eso, en el mundo del dandismo y de la bohemia. María Emilia Chávez muestra que sí es posible decir algo más. Su investigación sugiere más caminos, caminos que apenas se muestran y que muy pocos han recorrido ya que falta estudiar los temas del Modernismo. Ciertamente, no son los mismos que plantea Hans Hinterhäuser en su libro Fin de siglo. Figuras y mitos. El fin de siglo mexicano tenía otros intereses distintos al europeo. Lo cual vuelve más atractiva la colección de textos que recopiló la autora: prácticamente todos son marginales, ningún poema realmente importante y muchos autores desconocidos. Lo cual demuestra también que es posible ahondar en la producción literaria de una época. El satanismo, la homosexualidad y el ocultismo: son tres temas que están latentes a lo largo de la lectura de este libro. Tres temas que fácilmente pueden ser seguidos. Hay una trama muy fina. Para muchos lectores, estoy seguro, este libro será como un impulso para levantar velos del conocimiento escondido –parafraseando a madame Blavatsky–. Tanto que he seguido a los poetas modernistas, tanto que los he vislumbrado en sus tertulias en los bares, en Tlalpan y en el Desierto de los Leones, en sus alucinaciones y en sus momentos de lectura. Qué raro que no me haya encontrado antes con María Emilia Chávez. Seguramente estábamos a un lado de Amado Nervo en la misma reunión, o con Balbino Dávalos y Francisco M. de Olaguíbel el día de cierre de la misma revista. Hace cien años debimos de platicar de estos temas. Pero está bien. Son cien años de curiosidad acumulada. Y lo haremos alrededor de un libro magnífico.
María Emilia Chávez. La canción del hada verde. El ajenjo en la literatura mexicana (1887-1902). México, UNAM, 2012.