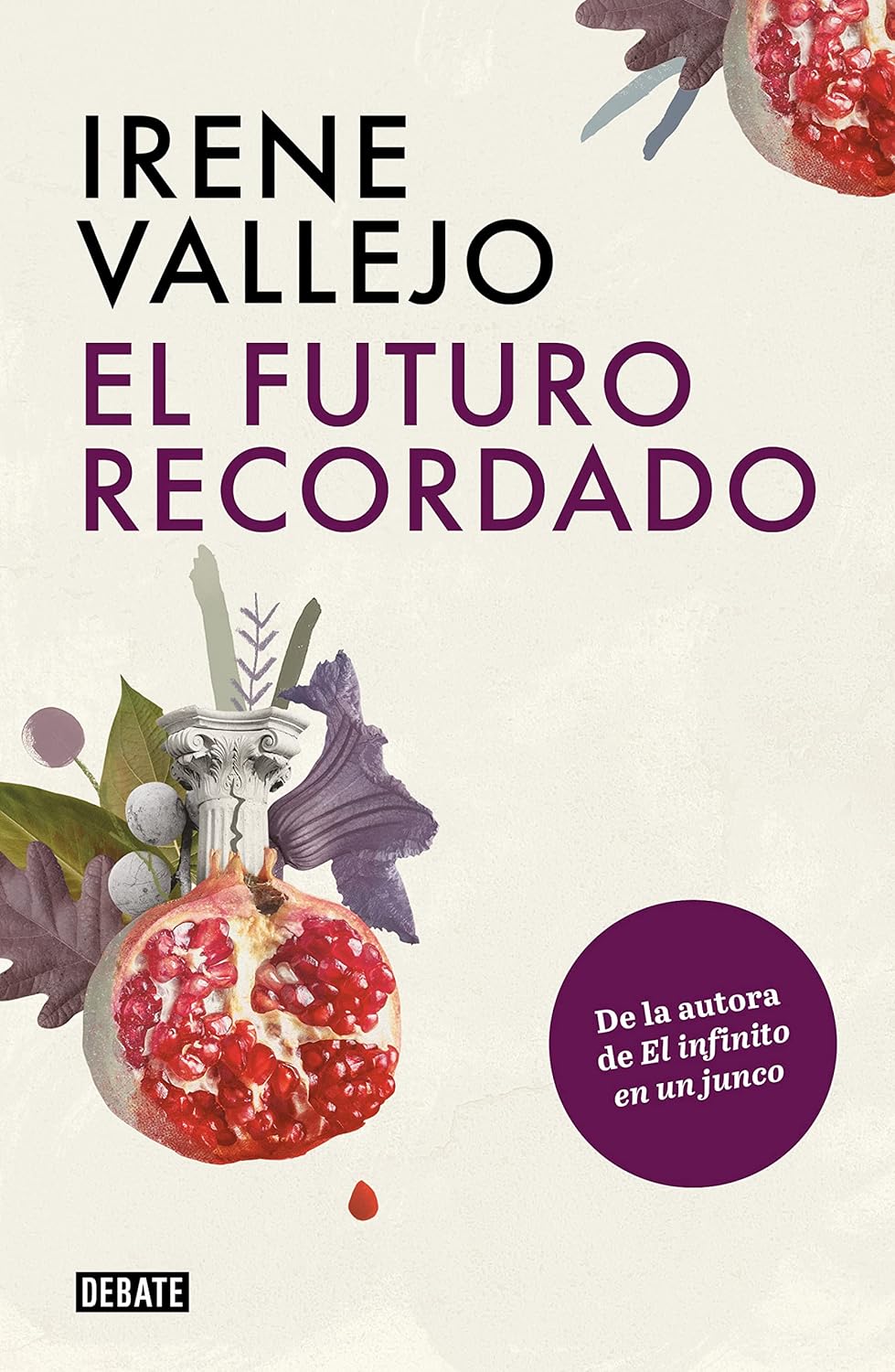¡Cómo me gusta París! Pues bien, este libro no tiene nada que ver con esa ciudad. En realidad, habla de otra ciudad llamada de la misma manera, que está en el mismo lugar, pero en un tiempo diferente. De hecho, el narrador llega a esta ciudad después de un largo viaje de 30,000 años en tren. Curiosamente todo está igual, nada ha cambiado, París está idéntico. Al menos, eso parece, aunque las diferencias poco a poco ser irán notando. Hay algunos problemas literarios, como por ejemplo: la necesidad de plantear que el París en el que nos encontramos paseando a lo largo de esta novela es el mismo París, pero en un tiempo alterno. Sólo que por alguna razón se ha mantenido similar a sí misma a lo largo de 300 siglos. Será difícil, más bien imposible, explicar qué ocurre con esta ciudad. Creo que todas las calles están donde estaban, pero las cosas que ocurren ahí ya han pasado (algunas de ellas), otras no han ocurrido pero se parecen a las que ocurrieron (parece que vuelve a pasar la Segunda Guerra Mundial, pero de otro modo) y algunas más no ocurrirán nunca, como el vuelo de los ángeles sobre la ciudad –o una especie de seres alados que pasan por el cielo. ¡Por cierto, va a cantar Gardel en el Odeón, vamos! A eso me refiero, eso no tendría que estar ocurriendo. Para explicar lo que pasa en esta novela se me tendrían que ocurrir otras conjugaciones que no conozco, algunos tiempos verbales que sugieran que algo que pasa en este momento es similar a algo que no tendría que haber ocurrido antes. Es que Gardel murió en 1935, cuando todavía no existía la Segunda Guerra. O sea que se vuelve a representar una versión de la realidad que anteriormente no había pasado de este modo. Y yo, yo persisto, persisto en mi idea de no leer a Mario Levrero (1940-2004), como un autor lleno de símbolos y de alegorías. Ángeles caídos, mujeres simbólicas, formulaciones temporales, etc., etc., todo eso son como insectos en el parabrisas que entorpecen lo que quiero ver. Los académicos que explican esta literatura de ese modo, también son insectos que se irán en el momento en que encienda el limpiaparabrisas, sólo que no conozco el botón para prenderlo, y eso tal vez se deba a que no sé manejar. Así que tendré que mirar por el vidrio tratando de quitar el exceso de teorías, de guiños a otras literaturas. Este señor que escribió la novela a la que llamó París, tiene algunas ideas fijas, eso no se puede negar. ¡Vaya que las contagia!, a mí se me ha convertido en una idea fija, en un personaje tan grande como otros personajes de la literatura uruguaya que no mencionaré aquí porque eso nos lleva a otro tema tan extenso como inútil. Pero diré me entusiasma su manera de escribir, persiguiendo una pasión, continuando por caminos que tal vez no lleven a ningún lado, y que en efecto no llevan a nada. Pero la persistencia en el vacío, en el infierno cotidiano, en la costumbre de abrir diariamente la puerta del día siguiente, similar al día en que estamos, para siempre atrapados, es una manera de producir una literatura en que se asoma la tristeza, la melancolía por el amor inalcanzable, nunca del otro lado de la puerta. Las guerrilleras-prostitutas que forman parte de la Resistencia pueden ser símbolos, pero prefiero verlas como mujeres comprometidas con la defensa de París. Todo le parece extraño al personaje, pero al mismo tiempo todo está lleno de familiaridad. Además, París parece reconocerlo, tiene el secreto de su pasado y de su futuro, sólo que se va manifestando poco a poco, como si el destino lo fuera tejiendo imperceptiblemente. Olvidaba decir que el protagonista tiene alas, lo descubrió llegando al hotel. En realidad, él de pronto parece olvidar que las tiene, por lo que vuelve a cerciorarse de que existan. ¿Para qué están ahí?, ¿cómo se usan y cuál será el momento indicado? En cualquier momento, esas alas pueden desplegarse y él, huir de París, en poco tiempo estaría en cualquier lugar de la Tierra. Ha sido una mala idea regresar. Sin embargo, se deja llevar por los acontecimientos como por un río. He olvidado algunos aspectos al comenzar a referirme a esta novela de Levrero. Pero en realidad, todo lo olvido, todo es innecesario y todo puede recogerse de entre estas páginas para ser relatado nuevamente. En fin, quizás les interese saber que, al llegar a París, y bajar del tren, afuera de la estación estaba un taxista, sólo que murió cuando estuvo a punto de arrancar. Así que el personaje debió de tomar otro taxi, el cual le dio una larga vuelta por toda la ciudad antes de regresar a la estación del tren, en donde este segundo conductor también murió. Qué engorrosa situación. En cuanto los carabineros lo notaron por la ciudad, lo llevaron a un hotel, en cuya recepción se encontraba un cura. Le dieron una habitación y le prohibieron salir. Fue en ese hotel en donde comenzó a ver que estaban aquellas prostitutas a las que podía hablar, para que ellas le revelaran toda esta intriga. Todo esto pasó para que pudiera estar en este momento, aunque naturalmente he olvidado otros muchos aspectos de la historia. No sabría decirles qué es esencial a la narración y qué otras cosas no. Por ejemplo, olvidé que una persona lo reconoció en la calle y lo llamó, una persona llamada Marcel. Naturalmente que al prologuista no se le escapa que hay un solo Marcel en París, un solo Marcel en la literatura francesa, mencionado una sola vez por su nombre en los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido. Muy buena referencia, sólo que en esta ocasión no podremos dedicarnos a buscar el tiempo por ninguna parte, dado que además son muchos siglos los que se nos fueron mientras el personaje viajaba en el tren. Este Marcel es muy importante en esta narración, si lo encuentran en el libro, pongan una banderilla que les recuerde que más adelante será importante, que esta novela no es como un sueño que no conecta las partes de la narración y que cuenta pasajes que luego no se conectan. Al contrario, no llamaría ensoñación a París, porque toda esta realidad está muy bien unida, sólo que es misteriosa, envuelta por cierto tedio. Por si fuera poco, no sabemos bien a bien cómo percibe el protagonista su circunstancia, porque tiene la extraña facultad de estar despierto pero también dormir y soñar al mismo tiempo. Es raro, sí, pero la narración fluye con el personaje perfectamente consciente de su sueño y de la realidad circundante. ¿Estás seguro de que no olvidas nada más? No, por el contrario, sé que no podré recordar todo, pues es casi imposible saber por qué cada uno de los aspectos de esta narración se encuentran donde se encuentran. Sé que los espejos han desaparecido del hotel en que nos encontramos al principio, y que otro de los huéspedes está desesperado porque no sabe quién es. Incluso le han dicho que le crecen pelos en la cara, que camina en cuatro patas y que ha tratado de destrozar a la gente a dentelladas. Viéndolo bien, sí, tienen sus manos aspectos de garras. Pero no entiendo nada, cómo se ve que soy nuevo en París. Eso quiere decir que cada quién dirá lo que le interesa de esta novela, lo cual puede estar al principio, en medio o al final. Levrero insistió en que su obra era una investigación del alma. Y, como sabemos, el alma tiene forma geográfica, es un espacio sin forma que inútilmente tratamos de recorrer. Para mí, el gran momento de esta novela es cuando el narrador mira pasar una legión de seres alados, como ángeles, sobre París, pero no se anima a elevarse con ellos. Trescientos siglos para estar aquí, para presenciar el momento maravilloso en que uno puede unirse a la legión de ángeles, y dejar pasar la oportunidad. Yo también tenía una cita con la vida, pero estoy aquí escribiendo.
Mario Levrero. París (1980), prólogo de Constantino Bértolo, 2ª ed. Barcelona, DeBolsillo, 2010.