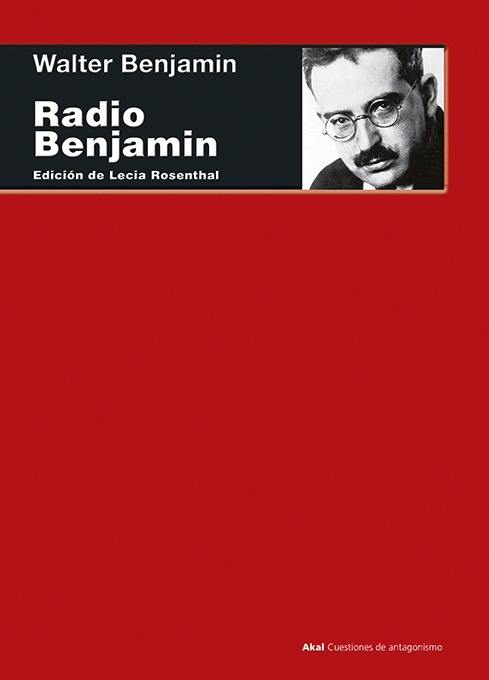El poeta vasco Jon Juaristi escribe su columna política en el diario conservador español ABC. Por suerte no entiendo nada de su pensamiento, pues tendría que investigar los temas que trata. De hecho, traté de penetrar en uno de sus recientes artículos (“Hudna”, 31 de octubre de 2025), pero me di cuenta de que tiene un aspecto similar al de Letras Libres, así que como una tregua (que eso significa “hudna”) con ese pensamiento, leeré su poesía, publicada hace 36 años. Confieso que me atrae la cantidad de referencias literarias y musicales de sus textos. No conozco otra edición mexicana suya como ésta que hizo esta editorial dedicada a la poesía, pero sé de él que dirigió el Instituto Cervantes, que su prosa es elegante y que ha sido profesor de Literatura en el país Vasco, de donde es originario. Como pocos textos míos, sé de éste que no lo leerá nadie, que no es de interés más que para mí (que sólo lo escribo para seguir el apretado laberinto de sus versos). También entiendo que aprendió el vasco por su cuenta, ya que su familia le enseñó el español –hay que recordar que el vasco fue prohibido por el franquismo–. La masacre de Guernica en 1937, que ahora tanto nos recuerda a Gaza, inspiró el mural de Picasso, y, naturalmente, tiene que estar en un poeta de este perfil. Escribió hacia 1986 un poema para conmemorar el cincuentenario de la Guerra Civil Española. Han pasado desde entonces otros cuarenta años, pero no importa. Para nosotros en México sigue siendo importante, por los intelectuales que llegaron a nuestro país, y porque lamentamos el franquismo asesino con la misma intensidad. Y porque desafortunadamente miramos el nuevo retoño del fascismo en nuestros días, quizá tan sano como el que se engendró entonces. El poema (“Ante el cincuentenario de una guerra civil”) le habla a quien quiera recordar, parece que amenaza llegar un espléndido verano, pero no es tiempo de la lamentación, ya lo habrá. Mientras tanto, es verano. Fue una masacre entre hermanos: “Ellos, los derrotados de entonces, los eternos / abeles, se cobraron con creces la derrota / en vosotros, sus hijos”. Por desgracia no podría hablar de la generación de hijos de la derrota de la Guerra Civil. Pero parece decir que las víctimas directas de la derrota son los hijos de los vencidos, que se cobraron con sus hijos. El castigo es no haber decidido “qué patria / habría de tocarte en suerte, hermano”. Es una derrota que forma parte de la “masa hereditaria”, como he aprendido de los abogados. Hasta hoy, España parece no liberarse de esa derrota. Todavía con reyes, no puede llamarse República. Todavía quiere mandarnos sus mas retrógadas ideólogos (no hace mucho vino a impresionar a algunos Cayetana Álvarez de Toledo, que habló en la Universidad de la Libertad de Ricardo Salinas Pliego). El título del libro es parte de su poética, un pozo negro en la memoria: una fosa séptica a donde van a parar los escombros de la memoria. El primer poema del libro se llama “Pozo negro en la memoria (Material de derribo), y en él se refiere a su ciudad natal. Bilbao (el Vinogrado de sus poemas) va a parar completo a ese pozo, no sólo sus aguas, sino el puerto completo con todas sus calles. A su modo, es la traducción de Verlaine: “Tristeza de la carne y haber leído todos los libros necesarios.” Libros que van a dar al mismo pozo, junto con las experiencias de la carne. Es una breve poética que termina con estos versos: “Y en contadas horas en que con otros cuerpos / desisto de mí mismo / un poco de erotismo.” Es un uso curioso del verbo “desistir”, porque parece que le da un uso transitivo, como si el cuerpo pudiera desistir erotismo. Como si el erotismo surgiera del cuerpo como una forma de abdicación. ¿Qué es lo que se derriba? Sin duda, el cuerpo mismo. Se derriba, se va a la misma fosa en que terminará su erotismo, su circunstancia, su puerto natal y el erotismo que parece escurrirse como mugre hacia las profundidades. Hay más adelante un bello poema, “Canción para recoger el agua solsticial”, en que parece dirigirse ambiguamente a una amada ausente o a la lluvia de junio. Ella llena el mundo con su voz inaudible… como un chispear tenue que llena la tarde de bruma. En medio de la ensoñación, el poeta se da cuenta, de pronto, que es tarde, que la edad lo ha llenado de remordimiento. Al final del poema, reverdecen unos chopos. Lo hacen en vano, pues tanto ellos, como la lluvia, como la amada, como el poeta, todos saben que las raíces causan un dolor que va devorándolos. Más o menos ése es el sentido de este poema que se agrega como parte de un vasto paisaje artístico que pinta al igual la tierra del norte de España que el espíritu del poeta. Lo hace en pequeñas estrofas heptasílabas: “Cómo tiendes las manos / en la bruma anegada, / grial de tibia penumbra, / cauce de húmeda luz.” Hay otro porma, “Vers l’ennui” (Hacia el tedio), que parece explicarse por un epígrafe de Elliot: “but who is that on the other side of you?” (Pero ¿quién es ése al otro lado de ti?), que el autor de The Waste Land explicaba así: “Las siguientes líneas fueron inspiradas por el relato de una de las expediciones antárticas (no recuerdo cuál, pero creo que fue una de Shackleton): se contaba que el grupo de exploradores, en el extremo de sus fuerzas, tenía la constante ilusión de que había un miembro más de los que en realidad se podían contar.” En este caso, se trata de alguien en formación, alguien que sigue al poeta desde sus años de infancia, pero alguien que se está creando mientras la niñez sorprendida contempla los valles verdes, los pinares y los habares. Qué palabra tan bella y sorprendente, habares. Los busco en internet. Tienen un verde claro y fresco. Por eso, Juan Ramón Jiménez escribió: “Los habares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna”. Durante la infancia, el mundo parecía grande. La luz parecía no terminar, las cosas estaban por descubrirse. Otra vez junio derramando oro sobre los campos. Las cosas se inventaban diariamente y había que nombrar nuevamente a los seres. Y al regresar a casa por los pequeños caminos de tierra, el cansancio ya los rondaba. Es una escena llena de belleza que remata el poeta con estas líneas: “Pero yo te sentía. Tú venías conmigo, / ángel del tedio, hermano, arrojando tu sombra / sobre las zarzamoras, tu sombra abominable.” El desconocido que crece junto a nosotros, aquel que tomará forma en nuestra adultez y que matará a ese niño que se sorprendía… ¿A ése se refiere? Al que arrojó lejos la sorpresa por el universo. Al que nos llena como copas llenas de aburrimiento. No conozco a esta generación de poetas, aunque quizá Luis García Montero sea uno de ellos, de los más cercanos. En este caso, sentí la cercanía de la poesía inglesa, de sus referencias (no nada más Elliot), apenas al otro lado de la Mancha. Allá ocurre el poema titulado “Bed & Breakfast”, que parece aludir al matrimonio entre el poeta W.H. Auden y Erika, la hija de Thomas Mann. En realidad, fue un matrimonio por conveniencia ya que ella necesitaba ser ciudadana inglesa una vez que el régimen de Hitler la quitó la nacionalidad. Auden era gay y ella, lesbiana. Nunca vivieron juntos, pero llevaron una buena relación toda la vida, ni siquiera necesitaron divorciarse. Sin embargo, Juaristi los imagina juntos, sufriendo ella en la habitacion de al lado, a punto de tomar la decisión de dejarlo. Tal vez él la pueda retener, pero será inútil. El autor le sugiere al poeta, a la distancia, recitarle este verso “tan bonito”: “He disappeared in the dark of winter” (“Desapareció en la oscuridad del invierno”). Me llama la atención pues, en realidad, el verso de Auden dice: “He disappeared in the dead of winter” (“Desapareció en pleno invierno”). Se encuentra originalmente en el poema “En memoria de W.B. Yeats”, escrito en 1939, a la muerte de este poeta irlandés. Es el poema en que pide: “Tierra, recibe un invitado de honor”. Cuando eso pasó, las naciones –decía Auden– las naciones estaban “secuestradas en su odio”. A punto de iniciar una nueva guerra. Así nos encontramos, pero también tratando de leer poesía.
Jon Juaristi. El pozo en la memoria, selección y prólogo Mariapía Lamberti. México, El Tucán de Virginia, 1990.