Irene Vallejo recogió en El futuro recordado 126 columnas publicadas en El Heraldo de Aragón. No sé con qué periodicidad ni en qué lapso. Pero todas tienen algo en común, miden menos de una cuartilla, no llegan a 1,400 caracteres. Eso me da una alegría enorme, porque tengo una obsesión con el conteo de caracteres. Yo me impongo textos de cuartilla y media, y textos de cuatro cuartillas. Los alterno con regularidad, y me da gusto cuando organizo mis ideas en 7,000 caracteres. Qué gusto saber que el cerebro produce el equivalente a medio kilo de inspiración, y voy cortando las rebanadas de ideas introducidas en el texto apretadas como en un embutido. Me da gusto, igualmente, porque creo que comprendo a la autora en su cotidiano escribir y contar sus caracteres. Porque aprisionado en los límites inamovibles de un texto, es necesario darle una forma y un estilo al texto. Olvidaba que la autora también se impone un tema; generalmente, la relación de la cultura clásica con nosotros, los lectores del siglo XXI, tan poco dispuestos a consumir por gusto esos exotismos intelectuales, los sabores áridos de la prosa ciceroniana o las muy difíciles de pelar cláusulas quintilianas. Es posible que el editor haya decidido que todo eso del mundo grecolatino sea dosificado como las hierbas aromáticas o las hierbas finas. ¡De esa manera, los lectores consumirán estos productos del supermercado periodístico! En gran medida, los textos de El futuro recordado vuelven sobre una obsesión, el secreto de las palabras. No sabíamos que las palabras tienen secretos, pero los tienen pues guardan la memoria de su creación, la etimología. Ante ese recurso de las palabras para testimoniar su ser, hay dos grandes posturas: hacer caso del sentido etimológico que a veces se nos escapa, o bien volver a él para que nos ayude a encontrar sentidos dentro de la vida cotidiana. Ante el agotamiento del lenguaje y de las ideas comunes, tomamos la palabra en nuestras manos, como un pomo que abrimos y le decimos: “Inspírame”. Precisamente, la inspiración es un soplo que entra en nosotros y nos dice algo nuevo. De esta manera, podemos pensar que lo que llega a nosotros por “inspiración” no es nuestro. Bueno, nadie lo reclama. Pero si argüimos que fuimos inspirados seremos fácil presa de aquellos que dirán que no nos dedicamos a trabajar nuestros textos, sólo a esperar a la inspiración. Por esa razón, a veces huimos del sentido etimológico, porque pensamos que no seremos libres, que la palabra pesará sobre nosotros demasiado. Huimos de su atadura con el pasado, por mucho que contenga consejos de Heródoto o Hesíodo. Es más, que ese estancado olor de la tradición se vaya. ¿Es que no podemos crear nuevas raíces? ¿No dan para tanto nuestras lenguas modernas? Sustancia, que es algo que va por abajo, sólo puede ser concebido gracias al latín. De la misma manera ocurre con el término existencia, porque ser-fuera-de-algo no se le había ocurrido a Sócrates ni a Platón. De ahí que el conocimiento medieval de santo Tomás dependió tanto de las etimologías latinas medievales. Y entonces ese pretexto para sufrir que es el existencialismo quizá sería más alegre de no ser por esa persistencia del ser por existir, por ser arrojado del ser. Sin embargo, el empeño de la autora no es poner grilletes al pensamiento, preso de las etimologías, sino por el contrario liberar aquella esencia que duerme en las palabras. O mejor que esencia: un sentido original latente. Piensa que oler las exóticas esencias de la antigüedad nos permite obtener herramientas para explorar el mundo actual, igualmente selvático en diferentes maneras. Ante el mundo vertiginoso, detenernos a meditar. Hemos visto que la calumnia es rápida, y que la meditación es lenta. A la calumnia le basta con hacer listas de mentiras, y la refutación necesita de tiempo y de trabajo de investigación y de argumentación. Aunque no me referiré ahora a nadie en concreto, me imagino que sugiero algunos personajes adictos al ex-Twitter. Aunque la sentencia “Sólo sé que no sé nada” tiene menos de 140 caracteres, no es una de las más difundidas hoy. De hecho, una de las relaciones más misteriosas y que más provecho daría discutir es la que existe entre ignorancia y conocimiento. La autora menciona a dos psicólogos, Justin Kruger y David Dunning, quienes plantearon que muchas veces la gente más capaz desconfía de sus propias habilidades. Quizá no descubrieron nada, tal vez sólo midieron en una gráfica una idea que ha sido enunciada desde siempre. La indagación de Sócrates en torno al conocimiento se ha convertido en un lugar común del pensamiento. Aunque es más común aún la soberbia de los que creen conocer. Es que el conocimiento va marcando sus límites, cada vez más estrechos conforme se fortalece. La duda, paradójicamente, no sirve para acrecentar las certezas sino para hacerlas más endebles. De ahí que el conocimiento se nutra de la ignorancia, pero se trata de un alimento que desmorona la intención de alimentarse. La ignorancia crea un mundo más amplio, bello y prometedor, pero por desgracia no se puede tocar. Sólo existe en el lenguaje, es autoevidente y se desploma con la duda. Por esa razón, la duda es la única herramienta consistente del conocimiento, el cincel con el que verdaderamente puede modelar el mundo. No tiene otra forma el mundo que el camino que sigue la duda. Así que, de la misma manera, la certeza sería la herramienta de la estupidez. La mentira sólo al saberse mentira se fortalece, se ostenta como arte. Permanece como apariencia. Pero doy vueltas en círculo, sobre la misma frase puesto que nunca sabré, o no ahora, la relación entre ignorancia y conocimiento. Sólo doy vueltas en círculo, persiguiendo una idea que se me escapa. Por esa razón, me asomo a mi ombligo, lo único que realmente estoy viendo, para saber si puedo conjurar el encierro, el callejón sin salida a que me trajo esta idea. Quizá me tenga que preguntar para qué sirve la ignorancia, pues mucha gente se aferra a las certezas, pero las quiere volver verdades. En cambio, el que persigue la verdad, la aleja con la duda. ¿A qué todo este perseguir esa verdad? ¿Por qué no perseguimos mejor la mentira? Porque la verdad tiene dentro de sí el poder, lo que verdaderamente se persigue (Nietzsche). De las frases que ejemplifican este tópico, me gusta la de Voltaire: “Debe de ser muy ignorante porque responde a todas las preguntas que le hacen”. Es que somos tan reacios a pronunciar el mejor conjuro de todos, la sencilla frase: “no sé”, que nos libera. Nos permite ver con desinterés el mundo y nos permite volar sin el peso de las certezas. De las muchas referencias al mundo clásico, al papeleo de los antiguos, hay una que me intriga: la del ombligo. Parece que no podremos llegar al centro de esa palabra, ya que proviene de una raíz indoeuropea, anterior al latín y al griego. Pero en efecto quiere señalar el centro de uno mismo, ese lugar que nos unió con el origen, que queda como cicatriz de ese lazo que nos unió con el mundo y que nos hizo existir. ¿Existir? Qué molesta etimología que nos lleva a concebirnos como desesperadas palomillas queriendo reintegrarnos a la lampara del ser. No sólo queremos conocer el centro de las cosas o nuestro centro. También queremos ser el centro, de ahí que varias ciudades del mundo lleven en su etimología la palabra “ombligo”. Qué palabra tan misteriosa, tan definitoria, pero como todos los grandes conceptos, a veces sólo tienen en su centro un poco de pelusa, como es el caso cotidiano de esta palabra en concreto.
Irene Vallejo. El futuro recordado. México, Debate, 2022.
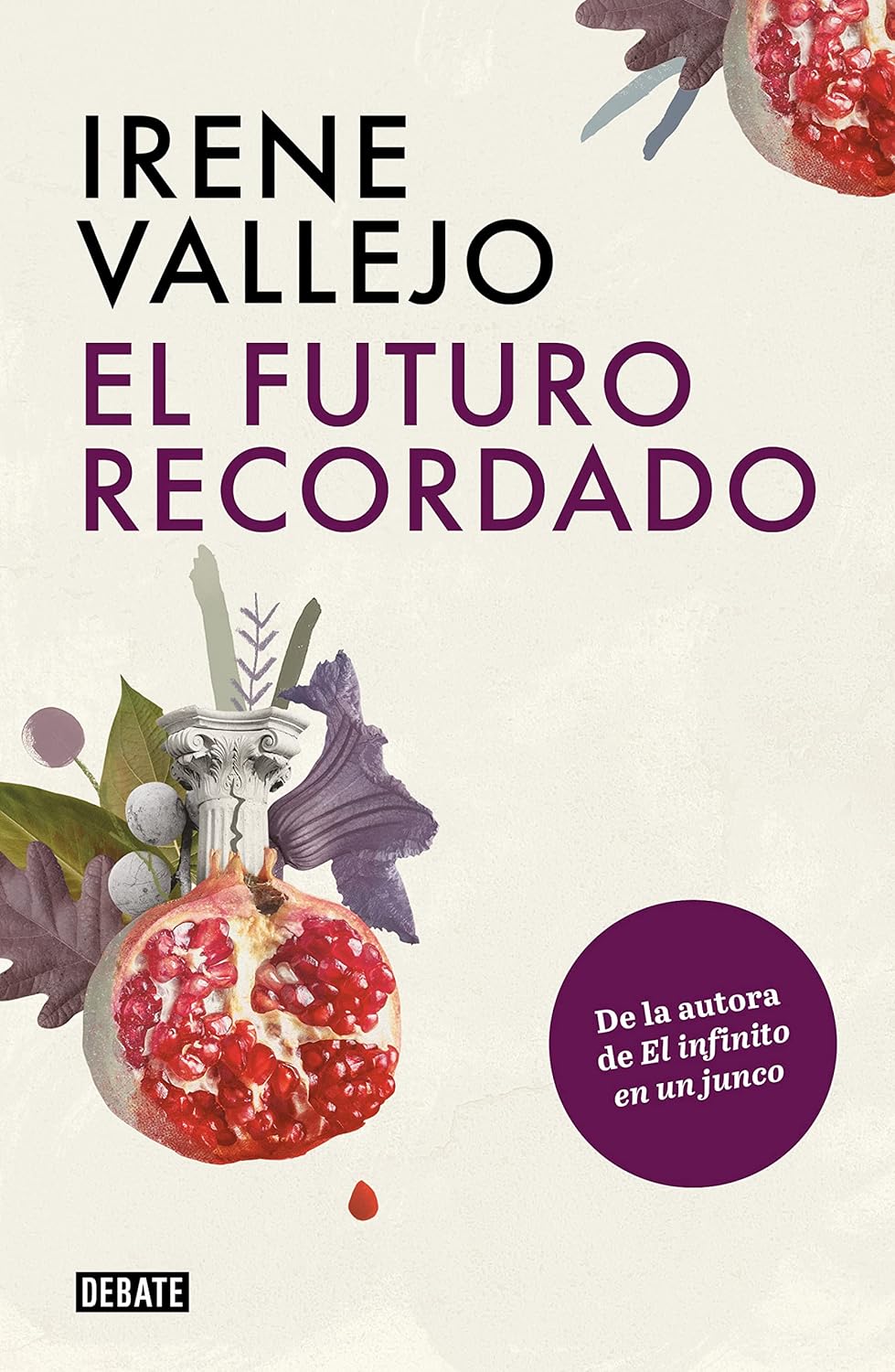
No hay comentarios:
Publicar un comentario